 El verano del 95 en la ciudad de Mostar
tuvo más de tres meses: no había escuela para terminarlo. Por eso montaron a
los niños en un autobús en Ulica
maršala Tita. Como despedida desde el monte los
morteros saludaron con su eco de muerte. Puedo contarlo. Estaba allí. Un niño marcha
de la ciudad donde su familia queda y es
la explosión la que le dice adiós, ¿qué miedo acompañará el resto de sus
viajes?
El verano del 95 en la ciudad de Mostar
tuvo más de tres meses: no había escuela para terminarlo. Por eso montaron a
los niños en un autobús en Ulica
maršala Tita. Como despedida desde el monte los
morteros saludaron con su eco de muerte. Puedo contarlo. Estaba allí. Un niño marcha
de la ciudad donde su familia queda y es
la explosión la que le dice adiós, ¿qué miedo acompañará el resto de sus
viajes?
Dos kilómetros después el autobús tuvo
que parar porque llevaba el escudo equivocado en la matrícula. Los niños
bajaron a la espera del transporte correcto. Mientras los chetniks serbios dispararon sus granadas de
despedida. Un soldado azul me dijo que no los invitaba a entrar en el refugio
porque igual se asustaban más. Puedo contarlo. Estaba allí.
Los niños de Mostar desayunaban miedo.
Tres horas hasta el puerto de Split y
los niños subieron a un barco rumbo a Ancona.
Después vomité el desgarro y me
emborraché con rabia.
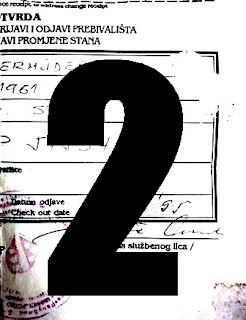 Mi padre subió a los tres años a El
Habana en el verano del 37 en Bilbao huyendo de las bombas de la legión Condor
nazi. El padre de mi padre recorría unas semanas antes las calles vacías de
Gernika, donde había crecido, arrasada por el fuego de las bombas.
Mi padre subió a los tres años a El
Habana en el verano del 37 en Bilbao huyendo de las bombas de la legión Condor
nazi. El padre de mi padre recorría unas semanas antes las calles vacías de
Gernika, donde había crecido, arrasada por el fuego de las bombas.
No puedo ver subir un niño a un barco.

No hay comentarios:
Publicar un comentario